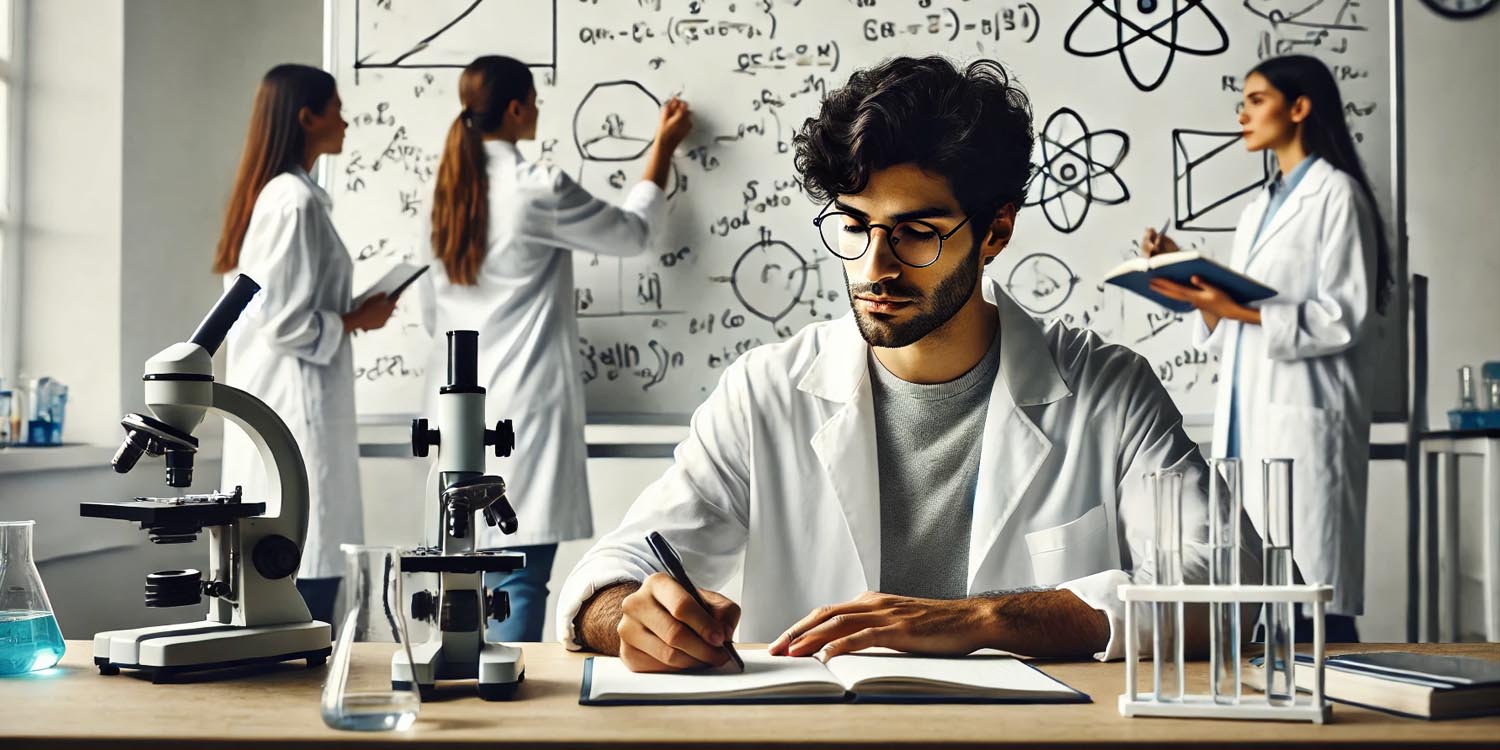
¿Por qué la ciencia mantiene un punto de vista masculino?
Dra. Liliana Ramírez Ruiz
Universidad Nacional Autónoma de México
En años recientes encontramos cada vez más investigaciones y reflexiones sobre la subrepresentación,
la exclusión y la discriminación de mujeres que participan de ciertas disciplinas científicas.
Además, se observa la creciente movilización de estudiantes, investigadoras y profesoras para
recuperar pensadoras olvidadas en los programas de enseñanza universitarios. Algunos de estos
esfuerzos proclaman -buscando hacer justicia- reconstruir la historia de las disciplinas y que se
incluya el punto de vista de las mujeres y otros inapropiables [1]. Esto significa la necesidad de
incorporar grupos que mantienen una relación crítica con la racionalidad de la ciencia moderna y que
pretenden ser integrados en los procesos de creación de conocimientos y tecnologías, ya que
usualmente solo fueron utilizadas y utilizados para fines individuales de investigadores,
investigadoras y proyectos de indagación. No incluir los puntos de vista de mujeres y otros
inapropiables reproducirá la ya conocida consecuencia; la ciencia seguirá presentando sesgos
sexistas, racistas, clasistas y colonialistas.
Aún con la multiplicidad de comités, comisiones, propuestas y decretos para incorporar la
perspectiva de género en la ciencia y en las aulas, la mirada masculina y sus prácticas permanecen
detrás de la organización de lo simbólico y lo estructural en la vida académica. La física y
pensadora feminista Evelyn Fox Keller [2] demostró hace más de veinte años, que existen metafóras
sexistas al interior de la ciencia que favorecen las posición masculina y sobre las cuales se ha
fundado incluso la percepción y la psique de las personas que participan en la ciencia. La autora
llegó a concluir que la ciencia fortaleció lo que es percibido como masculino y femenino en la
sociedad.
En un artículo de divulgación breve, resulta dificil explicar a profundidad lo que las
pensadoras feministas de la ciencia han aportado en los último cincuenta años, así que me centraré
en exponer una parte del problema: qué podemos seguir reflexionando sobre la participación de las
mujeres en las mal llamadas ciencias duras. Fox-Keller mostró que denominarlas duras es pretender
que estas sean masculinas, mientras que las blandas pertenecen a la esfera de lo femenino. La
distinción dura o blanda es una escisión académica, que es dificil de sostener como característa
propia de alguna disciplina.
Con cierta regularidad, los principales interéses de análisis se centran en la poca
participación de las mujeres en las carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas por
sus siglas en inglés) y algunas investigaciones han tomado como referencia a América Latina [3]. Una
de las preguntas más significativas ha versado sobre; ¿cuáles son las consecuencias de que exista un
número reducido de mujeres que se incorporan a sistemas científicos y tecnológicos? Sergio Morales
Inga y Oswaldo Morales Tristán escribieron un artículo exhaustivo de revisión de literatura
intentando contestar la pregunta; ¿por qué hay pocas mujeres científicas? [4] La respuesta de los
autores y otras voces referentes en el tema como Norma Blázquez Graf [5] es que no contemplar la
visión de las mujeres generaría prácticas muy distintas a las que ahora conocemos -es decir, la
presencia de mujeres genera una ciencia más diversa. Por otro lado, la postura de las tenofeministas
[6] sostiene que existe un segmento de la población que solo se reconoció como receptora de las
instrumentos y tecnologías científicas.
En este sentido, aunque se ha demostrado la exclusión de mujeres en los procesos de
producción de conocimientos científicos, tecnológicos e innovaciones, dicha exclusión no las somete
a ser actores contemplativos del proceso, más bien potenció su capacidad de agencia. Traeré a este
artículo una reflexión que hicimos en un seminario universitario sobre la obra de Donna Haraway, en
el que conversábamos sobre el androcentrismo (la noción androcentrismo refiere a los sesgos
sexistas, racistas, clasistas y colonialistas que ha tenido el conocimiento científico al tomar el
punto de vista del hombre blanco como visón legítima del mundo) [7] y la tensa relación entre las
tecnociencias y las perspectivas feministas, esto a propósito de la creación del microondas.
Judy Wajcman en su libro “Tecnofeminismo” (2006) -que ya he citado en un párrafo anterior-
describió cómo el microondas pasó de ser un artefacto tecnológico militar utilizado en submarinos, a
ser un eletrodoméstico para el supuesto beneficio de las mujeres amas de casa. El cambio en la
trayectoria se debió a que, primero se pensó que podría ser utilizado por hombres, lo cuales no
encontraron de utilidad en el artefacto y fracasó en el mercado. De ahí que se redefiniera a quién
estaría dirigido, el lugar que ocuparía en los almacenes y su uso.
Dadle a las mujeres un artefacto y ellas crearán un producto tan sofisticado que ni el
mejor ingeniero se podría imaginar. Aquí he jugado con el título del artículo del filósofo francés
Bruno Latour “Give Me a Laboratory and I will Raise the World” (2019), pero resignificándolo en el
sentido de que las mujeres que hacen ciencia, tecnología, innovaciones y se apropian de los usos de
las mismas, pueden cambiar el mundo [8].
Sigo, entonces, con la pregunta ya planteada, ¿por qué hay un reducido número de mujeres en
ciertas disciplinas de la ciencia? Un primer elemento a destacar es que las mujeres tienen
oportunidades desiguales con respecto a sus colegas hombres desde el inicio de su carrera y las
brechas salariales permancerán a lo largo de las trayectorias académicas [9]. Algunos factores
asociados a estas desigualdades son: el origen social, la discriminación basada en género, también
la ausencia de modelos femeninos y de redes de apoyo.
La visión masculina de la ciencia se internaliza en las mujeres científicas jóvenes y
experimentarán percepciones diferenciadas sobre sus fortalezas y habilidades cognitivas. Incluso la
gran mayoría de ellas lidearán con el llamado “síndrome de la impostora”, lo que afecta
significativamente su autoconfianza.
En mi experiencia investigando todas han relatado que observan que los hombres tienden a
generar más y mejores vínculos entre ellos y que muchos de sus compañeros obstaculizan la promoción
y el avance de las carreras de las colegas. Bajo estas premisas, puede entenderse que la ciencia
ostente una cultura masculina que aleja a las mujeres de generar un sentido de pertenencia.
Si alguna mujer reproduce las prácticas masculinas, regularmente lo hacen para sobrevivir y
para poder alcanzar posiciones de dirección y de poder. De esto que la argumentación más sesgada
advierta que las mujeres también son patriarcales, dejando recaer -otra vez- los estereotipos en
aquellas que han sido históricamente excluidas.
A propósito del hallazgo de Evelyn Fox Keller sobre las metáforas sexistas de la ciencia y
la distinción entre lo femenino y lo masculino. Las mujeres se desempeñan en áreas de cuidado, de
enseñanza y de contribución social. Los hombres se desenvuelven mejor en disciplinas relacionadas
con objetivos militares (el texto de Sandra Harding citado en este artículo lo demuestra),
computación, matemáticas, física e ingenierías. La masculinidad se asocia al pensamiento racional,
frente a la feminidad que se encuentra en carreras relacionadas con las emociones, vale la pena
advertir que la distinción razón o emoción es otra de las ficciones que las pensadoras feministas de
la ciencia han desmontado. Mostraré en este momento algunas estadísticas para explicar mi reflexión.
A nivel nacional, de las 33,165 personas miembros del Sistema Nacional de Investigadores e
Investigadoras (SNII), solo el 38% es representado por mujeres frente a un 62% ocupado por los
hombres, esto según el Informe General del estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación del
2020 [10]. Como parte de la investigación que se realizó en el Instituto de Investigaciones en
Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la UNAM -que tiene como objetivo caracterizar
aquellos aspectos que enfatizan las asimetrías de género en la ciencia en México- se creó una base
de datos del sistema científico mexicano (SNII) que pertenece al entonces Consejo Nacional de
Humanidades, Ciencia y Tecnología (CONAHCYT), la cual se encuentra disponible en Internet [11]. En
agosto de 2024 solo teníamos normalizados los datos hasta 2019 y uno de los procedimientos
realizados fue segmentar la base por sexo, esto para poder observar las diferencias entre hombres y
mujeres según el área científica.
El sistema de investigación mexicano (SNII) está dividido en nueve áreas; 1) Físico
Matemáticas y Ciencias de la Tierra, 2) Biología y Química, 3) Medicina y Ciencias de la Salud, 4)
Ciencias de la Conducta y la Educación, 5) Humanidades 6) Ciencias Sociales, 7) Ciencias de
Agricultura, Agropecuarias, Forestales y de Ecosistemas 8) Ingenierías y Desarrollo Tecnológico, y
9) Interdisciplinaria. Al analizar los resultados tras haber segmentado la base, encontramos que en
todas las áreas hay más hombres que mujeres.
Según las estadísticas, el área 1 (Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra) y el área 8
(Ingenierías) son las que presentan la mayor brecha entre hombres y mujeres. Siendo los primeros la
mayoría. Esta observación resulta similar a las estadísticas de la Academia Mexicana de las Ciencias
(AMC), la cual divide cuatro áreas; Ciencias Exactas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y
Humanidades. La AMC difundió mediante su página de Internet [12], que hay más miembros hombres que
mujeres en todas las áreas, siendo las ciencias exactas y naturales en las que los investigadores
más participan. Las brechas entre los sexos y la división sexual del trabajo de la ciencia en México
es un problema que presenta vacíos de conocimiento a investigar, también de generación de políticas
públicas que permanecen pendientes. Investigar y actuar sobre el problema es urgente.
Quiero terminar mi artículo escribiendo sobre lo que me preocupa y me mantiene alerta sobre
las desigualdades entre hombres y mujeres en la ciencia de nuestro país. Desde hace unos meses hago
entrevistas etnográficas a investigadoras de ciencias exactas que trabajan en la UNAM. En mis
categorías de análisis observo las prácticas androcentricas, las violencias y busco entender la (co)
relación entre el trabajo académico y el trabajo de cuidados. Hablar sobre el acoso, la maternidad y
el cuidado de familiares enfermos (madres, padres y esposos), me hace entender que estoy abriendo
una caja negra.
Todas las mujeres científicas que he entrevistado han experimentado o conocen una anécdota
de acoso sexual por parte de algún colega hombre. En su narrativa me expresan que tienen o han
tenido una carga mental y de trabajo que las hace autopercibirse exhaustas. Sus miradas, la posición
de sus cuerpos y el cambio en el tono del habla me confirman el llamado “Burnout”. Reconocen que
casi siempre es a ellas, y no a los hombres de la familia, a las que les toca un trabajo desigual
frente a la enfermedad, el dolor, el cuidado y la muerte. También, que a diferencia de sus colegas
hombres, estas experiencias las ponen en desventaja en la carrera académica. Las investigaciones en
torno a la pandemia han develado la forma en que se exponenció este fenómeno, que a decir por las
investigadoras, permanece.
Regreso a la pregunta inicial, ¿por qué la ciencia mantiene un punto de vista masculino? En
lo material y en lo simbólico, las prácticas masculinas dan ventajas numéricas, posiciones
privilegiadas y mejor autopercepción a los hombres. La experiencia de las mujeres investigadoras
denota más horas de trabajo para alcanzar objetivos que los investigadores obtendrán con mayor
facilidad. Ellas están cansadas y nos encontramos frente al desigual trabajo de cuidados que somete
a muchas mujeres dentro y fuera de la academia.
stoy convencida de que lo único que nos ayudará a avanzar en el problema es erradicar el
sexismo y, por ende, el androcentrismo en cualquier espacio académico y es justamente la ciencia una
de nuestras mejores herramientas para lograrlo. Como lo sostienen Sandra Harding y Donna Haraway, la
ciencia tiene que insistir en una mejor versión del mundo.
--
Sindrome de la impostora: es la sensación de duda e inseguridad que hace que una persona
crea que no merece sus logros, atribuyéndolos a la suerte o a factores externos en lugar de a su
propio esfuerzo y habilidades.
Burnout: es el agotamiento físico, mental y emocional causado por el estrés crónico en el trabajo.
Agradecimientos
Estancia posdoctoral realizada gracias al Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM (POSDOC)
Referencias
[2] E. Fox-Keller, "Reflections on Gender and Science". New Haven: Yale University Press, 1996.
[3] F. Arredondo, J. Vázquez, y L. Velázquez, "STEM y brecha de género en Latinoamerica". Revista de El Colegio de San Luis, 2019, vol. 9 (18), pp. 137-158. Available: https://www.scielo.org.mx/pdf/rcsl/v9n18/1665-899X-rcsl-9-18-137.pdf
[4] S. Morales-Inga y O. Morales-Tristán, "¿Por qué hay pocas mujeres científicas? Una revisión de literatura sobre la brecha de género en carreras STEM". Revista Internacional de Investigación en Comunicación, 2020, nº 22, pp. 118-133. Available: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7302725
[5] N. Blazquez-Graf, "Epistemologías feministas: temas centrales". Investigación feminista. Epistemología, metodología y representaciones sociales, Ciudad de México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM; Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM; Facultad de Psicología, UNAM. , 2012, pp. 21-38.
[6] J. Wajcman, "El tecnofeminismo", Madrid: Cátedra, p. 198, 2006.
[7] D. Haraway, "Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective". Feminist Studies, 1988, vol. 14 ( 3), pp. 575-599.
[8] B. Latour, "Give Me a Laboratory and I will Raise the World ", STS Infrastructures, Platform for Experimental Collaborative Ethnography, 16 Febrero 2019. [En línea]. Available: http://www.stsinfrastructures.org/content/give-me-laboratory-and-i-will-raise-world.
[9] ELSEVIER, "The Researcher Journey Through a Gender Lens.An examination of research participation, career progression and perceptions across the globe, 2020". ELSEVIER, Amsterdam, 2020. Available: https://assets.ctfassets.net/o78em1y1w4i4/5AtyWOEnX4buh2xkHIeyKq/f629f6650519b09c9bb9fd6659761ac5/Elsevier-gender-report-2020.pdf
[10] Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (2020). Informe general del estado de la ciencia, la tecnología y la innovación, 2020. México https://www.siicyt.gob.mx/index.php/transparencia/informes-conacyt/informe-general-del-estado-de-la-ciencia-tecnologia-e-innovacion/informe-general-2020-1/4987-informe-general-2020/file
[11] E. Robles-Belmont, " Movilidad académica en la trayectoría académica SNII-2023 de México. Datos Abiertos", Zenodo. 1 Septiembre 2024. [En línea]. Available: https://zenodo.org/records/13892189. [Último acceso: 22 Mayo 2024].
[12] Academia Mexicana de la Ciencia, Marzo 2024. [En línea]. Available: https://amc.edu.mx/estadisticas/. [Último acceso: 22 Junio 2024].
[13] S. Harding, "The Science Question in Feminism", Ithaca, New York: Cornell University Press, 1986.