
Simuladores interactivos en MATLAB: metodología activa para la enseñanza
de las matemáticas en ingeniería
Mtro. Marco Antonio Pérez González
Antecedentes
La enseñanza de las matemáticas y de las ciencias básicas se enfrenta a retos históricos. En muchos casos, la complejidad de esos desafíos ha superado la eficacia del docente, en parte porque los enfoques tradicionales no logran promover aprendizajes profundos [1]. Factores económicos, socioculturales y de inclusión agravan las problemáticas en los distintos niveles educativos [2], [3]. Para responder a estas dificultades en la formación universitaria, especialmente en las ingenierías, se han explorado enfoques, estrategias y recursos que fortalecen la comprensión conceptual, fomentan el aprendizaje activo y favorecen la transferencia del conocimiento a contextos reales. Este cambio de paradigma se basa en revisiones de metodologías activas en ingeniería [4] y en la teoría del alineamiento constructivo, que ha influido en el diseño curricular por competencias [5]. Desde esta perspectiva se distinguen tres categorías clave: enfoques pedagógicos generales, estrategias didácticas específicas y recursos tecnológicos mediadores.1. Enfoques pedagógicos generales
Estos enfoques promueven la autonomía del estudiante y la transferencia del conocimiento. El aprendizaje basado en problemas (ABP) busca que los estudiantes apliquen sus conocimientos a situaciones reales o académicas [6]–[9], estimulando la creatividad y el pensamiento crítico. La resolución de problemas desarrolla la comprensión conceptual mediante situaciones que exigen modelado, análisis y toma de decisiones [10], [11]. El aprendizaje colaborativo, por su parte, resalta la construcción social del aprendizaje y fomenta el trabajo en equipo, lo que favorece la retención y la construcción de conocimiento significativo [12].
2. Estrategias didácticas específicas
Estas estrategias operativizan los principios del aprendizaje activo. La instrucción entre pares (Peer Instruction) consiste en formular preguntas conceptuales, debatirlas en pequeños grupos y volver a responder [13], reforzando la comprensión y detectando concepciones erróneas. Las demostraciones interactivas en clase (Interactive Lecture Demonstrations, ILD) combinan predicciones y demostraciones experimentales con discusiones guiadas, propiciando rupturas cognitivas constructivas [14]. Los tutoriales de McDermott son guías de trabajo que llevan al estudiante a construir modelos conceptuales mediante preguntas secuenciadas [15]. El modelado matemático contextualizado integra herramientas matemáticas con la resolución de situaciones reales, permitiendo traducir problemas al lenguaje matemático y validar soluciones [16].
3. Recursos tecnológicos mediadores
Los recursos digitales permiten visualizar y explorar fenómenos matemáticos. Las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) facilitan representaciones simbólicas, gráficas y numéricas
[17], [18]. Los simuladores y entornos interactivos permiten manipular variables y observar el
comportamiento de sistemas en tiempo real. Los sistemas de álgebra computacional (CAS) como
Mathematica®, Maple® o MATLAB® centran el esfuerzo en el análisis e interpretación de resultados
[18]. Finalmente, plataformas de gestión del aprendizaje como Moodle o Canvas, junto con recursos
adaptativos, integran metodologías activas y promueven aprendizaje autónomo y retroalimentación
constante [19].
Estas prácticas se desarrollan en un contexto influido por transformaciones pedagógicas y
factores
sociales, institucionales y políticos. A lo largo del tiempo, reformas curriculares y políticas
educativas han impulsado, en mayor o menor medida, la adopción de metodologías activas y la
incorporación de tecnologías en el aula. Como resultado, se ha creado un ecosistema didáctico
dinámico en constante construcción, en el que la enseñanza de las ciencias básicas va más allá de la
transmisión de contenidos y busca desarrollar habilidades, actitudes y formas de pensamiento
científico que respondan a los desafíos contemporáneos y a las exigencias del entorno profesional
donde se insertan los futuros ingenieros.
La estrategia de simuladores digitales
El uso de simuladores digitales en la enseñanza de las ciencias básicas se ha consolidado como una
estrategia eficaz para mejorar la comprensión de fenómenos complejos mediante la interacción con
representaciones visuales y dinámicas. Estos entornos permiten a los estudiantes experimentar con
variables, visualizar el comportamiento de los sistemas y desarrollar habilidades de análisis sin
depender de laboratorios físicos costosos o de difícil acceso. Algunos autores señalan que los
simuladores ofrecen un entorno ideal para el aprendizaje basado en el descubrimiento guiado y
favorecen la construcción activa del conocimiento [20]. Revisiones más recientes confirman que la
integración de simulaciones en entornos educativos mejora el rendimiento académico y el compromiso
del estudiante en contextos de ciencia e ingeniería [21].
La adopción de simuladores digitales empezó en programas de posgrado y en universidades con
acceso privilegiado a tecnologías computacionales, como lo muestran los desarrollos y primeras
aplicaciones de herramientas como MATLAB®, ANSYS® (software de simulación de fluidos), LabVIEW®
(entorno de programación gráfica) o PhET® (plataforma de simulaciones interactivas) [22]–[25]. En
ingenierías orientadas a la infraestructura tecnológica, como la ingeniería eléctrica, el alto costo
de los equipos reales ha motivado el uso de modelos computacionales como alternativa accesible. Este
fenómeno es particularmente evidente en instituciones de países con economías emergentes, donde el
uso de simuladores permite una formación rigurosa y práctica sin inversiones que a menudo resultan
inviables.
Numerosos estudios documentan los beneficios de los simuladores en la educación científica.
Se ha destacado que estas herramientas facilitan la apropiación rigurosa de conceptos teóricos
complejos [26], analizan la transferencia del conocimiento mediante plataformas interactivas [27] y
examinan la eficiencia en el uso de la infraestructura gracias a la virtualización de prácticas
[28]. Estas investigaciones coinciden en que el uso didáctico de los simuladores no solo mejora la
comprensión conceptual, sino que también democratiza el acceso a experiencias formativas avanzadas,
independientemente de los recursos disponibles en cada institución.
Propósito de este trabajo
Este artículo busca divulgar una experiencia metodológica basada en el uso de simuladores digitales como herramienta didáctica para la enseñanza de las matemáticas en carreras de ingeniería. Presenta una propuesta de implementación centrada en el desarrollo y aplicación de un simulador diseñado en MATLAB®, acompañada del análisis de la experiencia de un estudiante que interactuó con la herramienta como parte de una estrategia de aprendizaje autónomo y colaborativo. Se pretende ilustrar las posibilidades pedagógicas del uso de simuladores en el aula e invitar a otros docentes a reflexionar y adaptar esta propuesta a sus contextos, más que establecer una receta universal.
Contexto de aplicación
En la enseñanza de las ciencias básicas en carreras de ingeniería y tecnología es habitual buscar
estrategias que fomenten la comprensión profunda de los conceptos teóricos mediante el desarrollo de
herramientas digitales. Una de estas estrategias consiste en motivar a los estudiantes a construir
programas sencillos que apoyen su aprendizaje, tanto en clase como en tareas complementarias.
Dependiendo del problema abordado, el uso de software puede ser indispensable para obtener
resultados numéricos o visuales o convertirse en un recurso didáctico poderoso aun cuando existan
soluciones analíticas accesibles, ya que el proceso de programación favorece la interiorización de
conceptos abstractos.
En este artículo se presenta una experiencia implementada en el curso de ecuaciones
diferenciales para estudiantes de segundo semestre de Ingeniería Mecánica Eléctrica (IME) en la
Facultad de Ingeniería Electromecánica de la Universidad de Colima. El grupo estaba integrado por 36
estudiantes (34 hombres y 2 mujeres), y el proyecto fue desarrollado por un equipo de dos
estudiantes como parte de una estrategia pedagógica que se ha aplicado de forma sistemática en esa
asignatura durante los últimos quince años. El objetivo es que los estudiantes diseñen simuladores
tipo “caja negra” en MATLAB®, en los que el usuario introduce parámetros definidos y el sistema
devuelve gráficos o valores que ayudan a visualizar la solución del problema sin exponer los
procedimientos internos.
El procedimiento que siguen los estudiantes inicia con la modelación del problema, que puede
tomarse de un libro clásico o ser propuesto por el docente. Una vez definido el modelo general, se
parametrizan las constantes y se obtiene una solución analítica simbólica —cuando es posible—
utilizando lápiz y papel. A partir de esta solución se desarrolla un código en MATLAB® que
implementa el algoritmo y genera los resultados gráficos. Con la herramienta GUIDE® (entorno de
desarrollo de interfaces gráficas de usuario), se construye además una interfaz gráfica de usuario
(GUI, por sus siglas en inglés Graphical User Interface) que permite introducir los valores de
entrada y visualizar los resultados de forma intuitiva, como se muestra en la Figura 1.

Este procedimiento se aplica incluso con estudiantes sin experiencia previa en programación. La actividad resulta enriquecedora porque evidencia una transición en la forma en que el conocimiento se construye, integrando no solo contenidos disciplinares, sino también habilidades generales como el trabajo colaborativo, la comunicación y la resolución de problemas. El desarrollo del simulador se organiza a lo largo del semestre como una actividad transversal. Al final del curso se realiza una sesión plenaria en la que cada equipo presenta su simulador. Durante estas sesiones se promueven dinámicas de retroalimentación, como lluvia de ideas, debates dirigidos y coevaluación entre pares, lo que ha favorecido tanto el compromiso de los estudiantes como una mejora continua de la calidad de los proyectos.
Diseño e implementación de un simulador estudiantil: el caso de “Projectile_Motion”
Projectile_Motion es un simulador que hace referencia al movimiento de un proyectil y, como se
mencionó, fue el trabajo de clase de un par de estudiantes de ecuaciones diferenciales. El problema
original se toma de la sección 4.9 del texto clásico [29]. En él se plantea el tiro parabólico: un
proyectil se lanza con una inclinación y una velocidad de salida determinadas y, entre otras cosas,
debe determinarse el alcance máximo del proyectil en las direcciones horizontal y vertical.
Se plantea el siguiente sistema desacoplado de ecuaciones diferenciales (ec. 1):


Este resultado es útil para visualizar y analizar gráficamente la trayectoria, pues permite generar una gráfica en el plano x–y donde ambas variables dependen del lanzamiento.
Una vez obtenido el modelo y su solución, se implementa el código en MATLAB®. La Figura 2 muestra detalles de diferentes secciones del código.

Figura 2. Detalle de diferentes secciones del código en MATLAB®.
De manera paralela al desarrollo del modelo matemático y su implementación computacional, se desarrolló la interfaz gráfica de usuario (GUI) utilizando el entorno GUIDE®. Para la versión final del simulador que se presentó en clase se acordó un diseño con funcionalidades clave, descritas en la Tabla 1.
Tabla 1. Características funcionales del simulador
| Sección | Función |
| Condiciones iniciales | Permite al usuario ingresar los parámetros de simulación (velocidad, ángulo, posición inicial, etc.). |
| Plano x–y | Genera la gráfica de la trayectoria resultante del proyectil. |
| Resultados | Además de la gráfica, muestra los valores del alcance máximo en las direcciones horizontal y vertical. |
| Botones de acción | Incluyen funciones para graficar la trayectoria, borrar los resultados o generar automáticamente parámetros aleatorios para la simulación. |
| Ayuda | Ofrece una descripción concisa del objetivo del simulador y del proceso simplificado de resolución analítica. |
| Documentación adicional | Proporciona enlaces a recursos audiovisuales complementarios y acceso al repositorio del curso con las notas y materiales temáticos. |
Una extensión funcional permite modificar el valor de la aceleración de la gravedad para simular el experimento no solo en la Tierra, sino también en otros cuerpos del sistema solar. Para ello se incluye una sección específica donde el usuario puede seleccionar el planeta sobre el cual se realizará la simulación. Las Figuras 3 y 4 muestran aspectos del proceso de diseño de la interfaz gráfica, tanto en su etapa de construcción como en su versión final.

Figura 3. Área de diseño gráfico de la GUI, vacía por defecto.

Figura 4. Diseño final de la GUI con los elementos necesarios para ser usada como recurso educativo digital.
Para ilustrar el uso de la herramienta, las Figuras 5, 6 y 7 muestran los resultados de una simulación, el menú de ayuda y la sección para obtener más recursos audiovisuales.
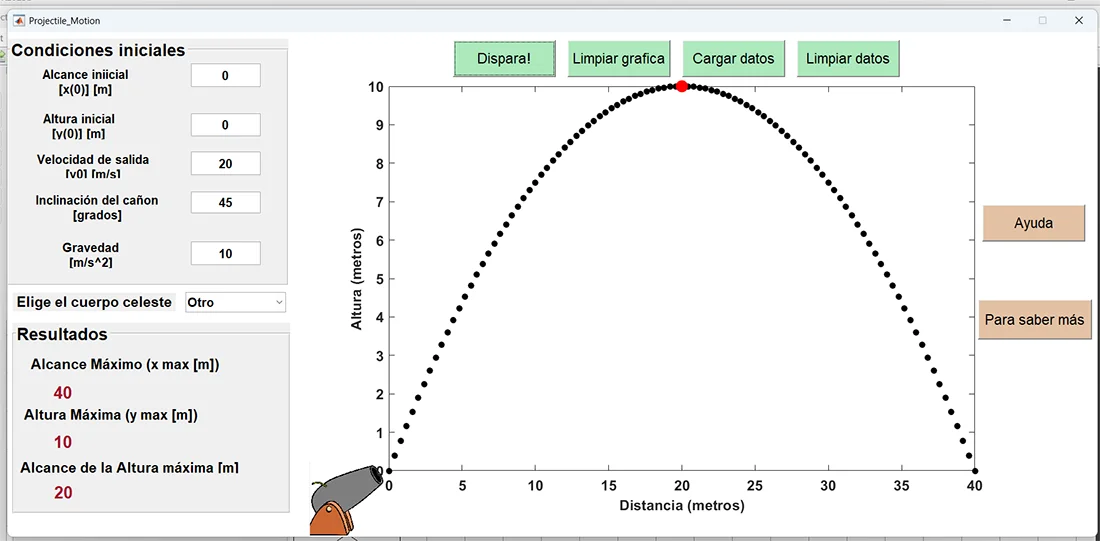
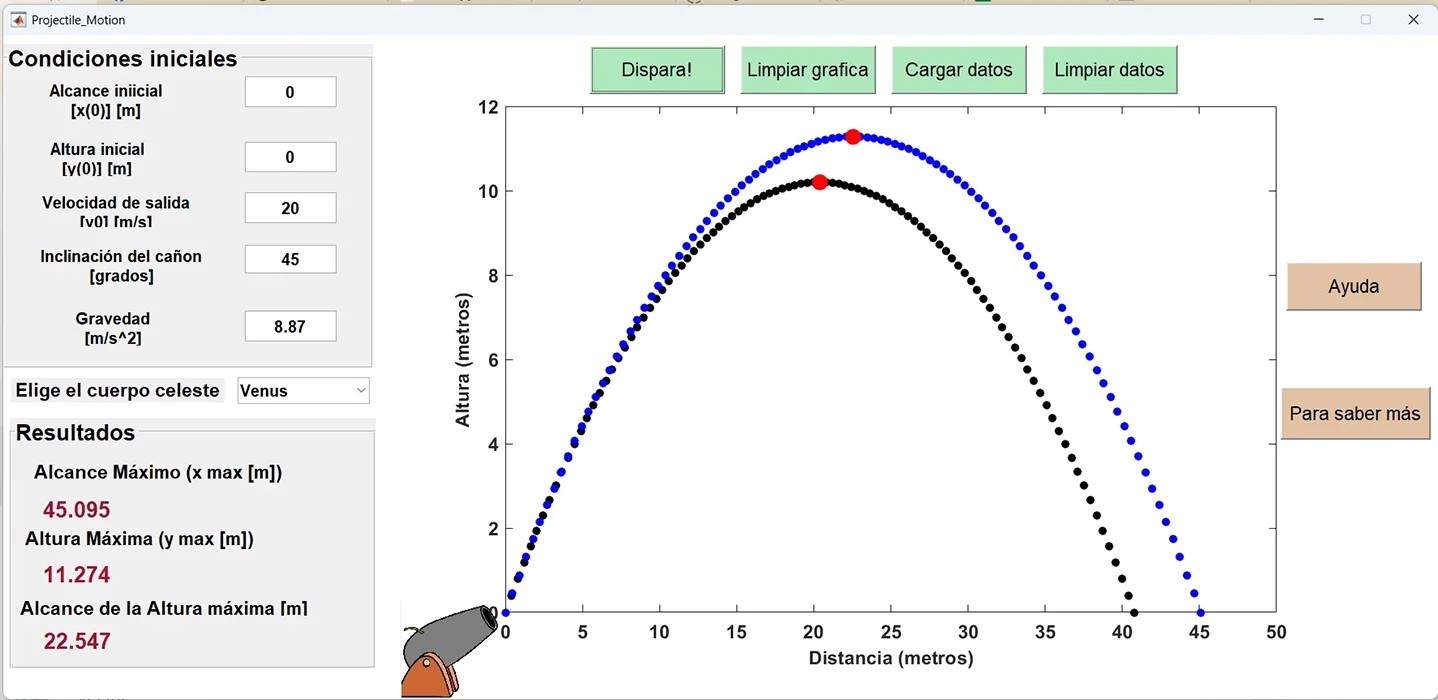
Figura 5. a) Resultados de una simulación realizada. b) Comparación de dos casos.
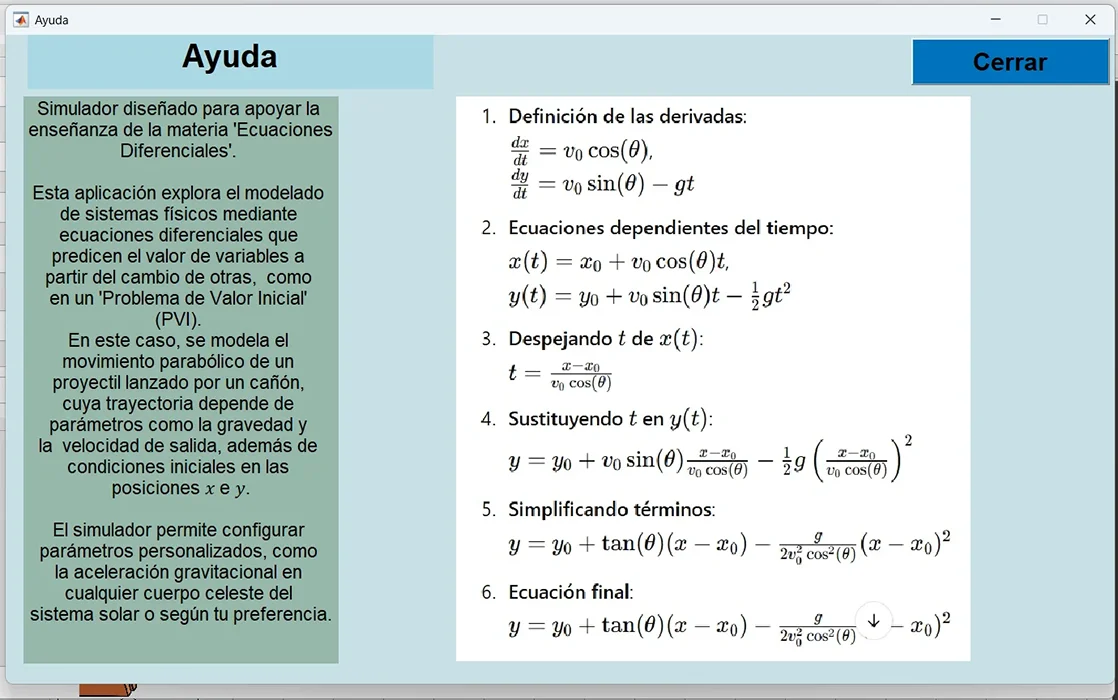
Figura 6. Menú de ayuda con la fundamentación y solución del problema analítico.
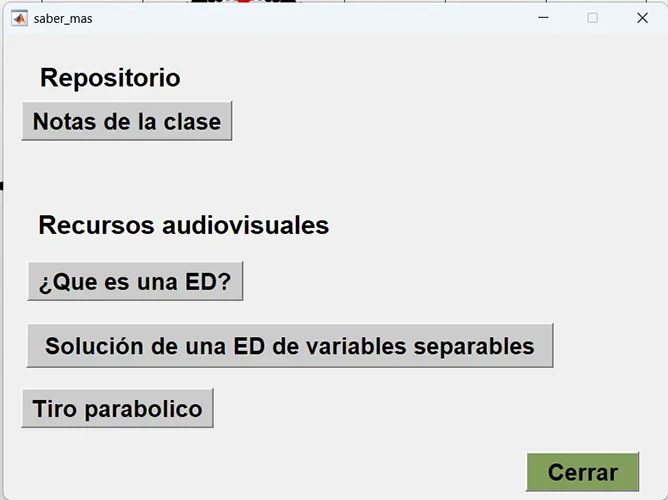
Figura 7. Menú para obtener recursos educativos adicionales.
Impacto del simulador en el aprendizaje: experiencia y rendimiento de los estudiantes
El simulador, junto con sus menús de ayuda y elementos complementarios, constituye un recurso
educativo digital (RED) porque es un material en formato digital que facilita y enriquece la
experiencia educativa, promoviendo el aprendizaje de manera interactiva y accesible.
Esta herramienta no solo sistematiza la resolución de un problema general; también invita
al estudiante a construir conocimientos adicionales, fomentando un aprendizaje profundo y
significativo. Al permitir la realización de múltiples experimentos mediante ajustes ilimitados en
los datos de entrada, los resultados pueden organizarse en forma tabular o gráfica, lo que facilita
su análisis y comprensión. Estas funcionalidades surgen en la etapa de pruebas, ya que las dudas
generadas por la variabilidad de los resultados llevan al estudiante a replantearse si el simulador
responde correctamente al problema y si la forma de presentar los resultados es la más adecuada.
A menudo se solicita al estudiante que reflexione sobre las capacidades de uso del
simulador y se le anima a generar la documentación necesaria para su correcta utilización. Esta
práctica permite trabajar diversos aspectos del desarrollo académico, como la capacidad de síntesis,
al observar cómo el alumno realiza suficientes simulaciones para identificar escenarios
generalizados que luego contextualiza. En algunos casos, el estudiante logra transferir este
conocimiento a otras asignaturas del plan de estudios, ampliando así su comprensión y habilidades.
La implementación de este y otros desarrollos en colaboración con los estudiantes ha
demostrado proporcionarles un notable sentido de logro. Esta experiencia les permite abordar las
matemáticas desde múltiples enfoques, enriqueciendo su aprendizaje con conocimientos adicionales.
Estos hallazgos se derivan de una observación sistemática realizada durante más de una década,
apoyada en productos entregables como manuales técnicos, informes, presentaciones, rúbricas de
evaluación y, en años recientes, ejercicios de autoevaluación y coevaluación. Aunque este artículo
no pretende realizar un análisis estadístico formal, se han recogido datos cuantitativos
representativos que respaldan las observaciones previas. La Tabla 2 muestra resultados
agregados
correspondientes a distintos ciclos escolares que permiten identificar patrones de participación,
desempeño académico y habilidades desarrolladas por los estudiantes en torno al uso del simulador.
Tabla 2. Datos cuantitativos sobre el impacto de la actividad en el rendimiento del
estudiante
| Indicador | Clase 2023 | Clases 2014–2022 |
| Equipos formados e integrantes | 18 equipos de 2 personas | 93 equipos con promedio de 4,4 integrantes |
| Tiempo invertido en la actividad | 1 mes | 1,4 meses |
| Equipos con proyectos sobresalientes | 4 de 18 | 12 de 93 |
| Alumnos que concluyeron el simulador | 34 de 36 (94,4 %) | 339 de 351 (96,6 %) |
| Calificación promedio obtenida en esta actividad | 89,7 % | 86,9 % |
| Indicador | Clase 2023 | Clases 2014–2022 |
| Calificación en evaluación escrita de alumnos que no superaron el 80 % de la calificación en el simulador | 35,6 % | 30,9 % |
| Calificación en evaluación escrita de alumnos que superaron el 80 % de la calificación en el simulador | 60,9 % | 58,6 % |
| Calificación promedio obtenida por el grupo | 81,0 % | 80,3 % |
| Autoevaluación y coevaluación * | 94,3 % | 95,6 % |
Fuente: datos históricos de los cursos impartidos por el autor.
* Dato disponible a partir de 2020.
Conclusión
La experiencia acumulada en el desarrollo e implementación de este tipo de actividades permite afirmar que los simuladores digitales pueden tener un impacto significativo en el aprendizaje dentro del aula de ciencias básicas, tanto a nivel conceptual como en el desarrollo de habilidades transversales.- Los estudiantes manifiestan un notable sentido de logro y satisfacción personal, en especial al completar una tarea que inicialmente perciben como compleja y, en algunos casos, al presentar sus simuladores en ferias profesiográficas o foros técnico científicos.
- Las calificaciones obtenidas en esta actividad tienden a ser altas, ya que la mayoría cumple con los requisitos evaluativos y alcanza los puntajes esperados, contribuyendo así al desempeño general en la asignatura.
- Se promueven competencias adicionales como el trabajo colaborativo, el diseño de cronogramas, la documentación técnica, la comunicación académica y la capacidad de análisis gráfico, todas relevantes en la formación de ingenieros.
Por esta razón, aunque el enfoque de evaluación se ha basado principalmente en evidencias de desempeño observable —como la funcionalidad del simulador, la claridad de los informes, la capacidad de análisis y la relación con los resultados en pruebas escritas—, se considera valioso incorporar en futuras ediciones instrumentos validados que complementen este enfoque. Entre ellos podrían incluirse herramientas centradas en el aprendizaje conceptual (por ejemplo, la ganancia de Hake) o encuestas estandarizadas sobre colaboración y uso de tecnología.
Finalmente, aunque esta estrategia ha demostrado su viabilidad técnica y didáctica en el aula, su potencial podría ampliarse mediante proyectos de colaboración multidisciplinaria que integren habilidades avanzadas en computación, diseño instruccional y análisis educativo. Este horizonte no solo enriquecería la calidad de los simuladores, sino también su utilidad como herramientas transferibles a otras áreas del currículo de ingeniería.
Referencias
[2] C. Fuentes, «La diversidad más allá de la asimilación: Una aproximación desde el enfoque sociopolítico en educación matemática», Revista Latinoamericana de Etnomatemática, vol. 15, n.º 1, pp. 81–108, 2022. doi: https://doi.org/10.22267/relatem.22151.89
[3] P. A. Peña Rincón, «Inclusión de conocimientos matemáticos locales en los currículos de matemáticas en situaciones de interculturalidad», Revista Científica, vol. 20, n.º 3, pp. 153–157, 2014. doi: https://doi.org/10.14483/23448350.7698
[4] M. J. Prince y R. M. Felder, «Inductive teaching and learning methods: Definitions, comparisons, and research bases», Journal of Engineering Education, vol. 95, n.º 2, pp. 123–138, 2006. doi: https://doi.org/10.1002/j.2168-9830.2006.tb00884.x
[5] J. Biggs y C. Tang, Teaching for Quality Learning at University, 3.ª ed. Open University Press, 2007.
[6] H. S. Barrows y R. M. Tamblyn, Problem Based Learning: An Approach to Medical Education. Springer Publishing Company, 1980.
[7] D. Boud y G. Feletti, The Challenge of Problem Based Learning, 2.ª ed. Kogan Page, 1997.
[8] J. R. Savery y T. M. Duffy, «Problem based learning: An instructional model and its constructivist framework», Educational Technology, vol. 35, n.º 5, pp. 31–38, 1995.
[9] L. E. Giler Velásquez, «Estrategias de enseñanza de la matemática en la formación de profesionales de la ingeniería», Dominio de las Ciencias, vol. 6, n.º extra 3, pp. 273–285, 2020. Disponible en: https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/1397
[10] G. Pólya, How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method, 2.ª ed. Princeton University Press, 1957.
[11] A. H. Schoenfeld, «Learning to think mathematically: Problem solving, metacognition, and sense making in mathematics», en Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning, D. A. Grouws, Ed., New York: Macmillan, 1992, pp. 334–370.
[12] D. W. Johnson y R. T. Johnson, Learning Together and Alone: Cooperative, Competitive, and Individualistic Learning, 5.ª ed. Allyn & Bacon, 1994.
[13] E. Mazur, Peer Instruction: A User’s Manual. Prentice Hall, 1997.
[14] D. R. Sokoloff y R. K. Thornton, «Using interactive lecture demonstrations to create an active learning environment», The Physics Teacher, vol. 35, n.º 6, pp. 340–347, 1997. doi: https://doi.org/10.1119/1.2344715
[15] L. C. McDermott, P. S. Shaffer y el Physics Education Group de la Universidad de Washington, Tutorials in Introductory Physics. Prentice Hall, 1998.
[16] W. Blum y D. Leiß, «How do students and teachers deal with modelling problems?», en Mathematical Modelling (ICTMA 12): Education, Engineering and Economics, C. Haines, P. Galbraith, W. Blum y S. Khan, Eds. Horwood Publishing, 2007, pp. 222–231.
[17] J. J. Kaput, «Technology and mathematics education», en Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning, D. A. Grouws, Ed. Macmillan, 1992, pp. 515–556.
[18] M. K. Heid, «Resequencing skills and concepts in applied calculus using the computer as a tool», Journal for Research in Mathematics Education, vol. 19, n.º 1, pp. 3–25, 1988. doi: https://doi.org/10.2307/749108
[19] G. Hwang, M. Flavin y Y. H. Lee, «A comprehensive review of mathematics education and digital technology from 1981 to 2022», Computers & Education, vol. 199, art. no. 104801, 2023. doi: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2023.104801
[20] T. de Jong y W. R. van Joolingen, «Scientific discovery learning with computer simulations of conceptual domains», Review of Educational Research, vol. 68, n.º 2, pp. 179–201, 1998. doi: https://doi.org/10.3102/00346543068002179
[21] N. Rutten, W. R. van Joolingen y J. T. van der Veen, «The learning effects of computer simulations in science education», Computers & Education, vol. 58, n.º 1, pp. 136–153, 2012. doi: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2011.07.017
[22] C. Moler, «A brief history of MATLAB», MathWorks, 2004. [En línea]. Disponible en: https://www.mathworks.com/company/newsletters/articles/a-brief-history-of-matlab.html
[23] ANSYS, «ANSYS Fluent: A history of innovations in CFD», 2021. [En línea]. Disponible en: https://www.ansys.com/blog/ansys-fluent-history-of-innovations
[24] V. L. Almstrum, M. Bonner, S. Gorka y D. Joyner, «Introducing LabVIEW to students has a positive impact on their learning», International Journal of Modern Engineering, vol. 6, n.º 1, 2006. [En línea]. Disponible en: https://ijme.us/cd_06/PDF/ENT%20P501-123.pdf
[25] C. E. Wieman, W. K. Adams y K. K. Perkins, «PhET: Simulations that enhance learning», Science, vol. 322, n.º 5902, pp. 682–683, 2008. doi: https://doi.org/10.1126/science.1161948
[26] J. L. Roca García, D. G. Olaya Gil y M. D. Guartatanga Faicán, «Uso de los simuladores y modelos computacionales en el aprendizaje de la ingeniería», Ibero American Journal of Engineering & Technology Studies, vol. 4, n.º 2, 2024. doi: https://doi.org/10.56183/iberotecs.v4i2.647
[27] G. Contreras Gelves, R. García Torres y M. S. Ramírez Montoya, «Uso de simuladores como recurso digital para la transferencia de conocimiento», Apertura, vol. 2, n.º 2, 2010. [En línea]. Disponible en: http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura/article/view/22
[28] R. Hurtado Rangel, L. E. Murillo Yáñez y A. T. Ávalos Bravo, «Importancia del uso de simuladores educativos para la formación de estudiantes de ingeniería», Revista Tendencias en Docencia e Investigación en Química, vol. 4, n.º 4, pp. 78–81, 2018. [En línea]. Disponible en: https://zaloamati.azc.uam.mx/bitstreams/27e326f3-8d10-4ab8-8ee7-94d6dad619f5/download
[29] D. G. Zill, A First Course in Differential Equations with Modeling Applications, 10.ª ed. Cengage Learning, 2012.